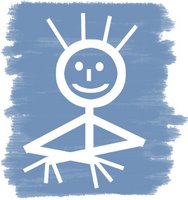Porque yo lo valgo
Cuando ella le insistió en que le explicara como debía ser una mujer según su criterio, el contesto que “la mujer deber ser una señora en la calle y una puta en la cama”. En ese momento terminó la cita.
Tenía más o menos asimilado que la respuesta a sus fracasos residía en el cúmulo de discursos malinterpretados y el infortunio de hilvanar brillantes e inofensivas reflexiones con posterioridad al acto, y, aunque consciente de este hecho, se empeñaba tenazmente en culpar a la mala suerte por una vida que si bien no era del todo desesperada, tampoco, en su opinión, era la que él siempre había soñado.
En sus divagues juveniles se veía dirigiendo una gran empresa con significativos dividendos y que al llegar a casa le esperara una esposa a la que amar y que le hiciese sentir querido. El humilde comercio de componentes electrónicos y el desangelado estudio, perfectamente acomodado para potenciar la soledad y el hastío, era lo que le aguardaba al llegar al hogar.
Inconsciente al hecho que para los demás era un cretino de carácter prepotente, él asimismo se veía un tipo simpático y responsable que no entendía porque siempre le faltó una mano que le otorgara la confianza que necesitó alguna vez. La ausente ayuda de los que creyó amigos, sin darse cuenta que para ellos, él, era mala gente, de esa mala gente de la que no te puedes fiar.
Un día, casi sin prestarle atención, comenzó a tocar fondo. Se vio abrumado por una pesadumbre que coaccionaba a los comentarios de mal gusto y las eternas bravuconadas que como seña de identidad conseguía ahuyentar a su entorno. La tristeza que le embargaba le obligaba sin darse cuenta a ser amable; no necesitaba impresionar a nadie y abandonó su peculiar simpatía que no hacía más que intimidar a los demás. Por alguna razón que no comprendía las cosas empezaron a irle mejor. Cuando desaparecieron las ansiosas ambiciones los que en otro momento le abandonaron, volvieron a su lado prestándole su ayuda si era necesario.
En aquel preciso momento empezó a aceptar la vida tal y como llegara. Sin salir de su asombro desapareció la angustia que otrora siempre le acompaño, y, repentinamente, aquella vecina que siempre le había atraído y que nunca le habló, un día le preguntó:
-¿Quiere usted venir a cenar conmigo esta noche?