Historias del grano de arena. # 9. Una cuestión de honor
En numerosas ocasiones, realizamos actos, que aunque habituales, hacen que nos veamos expuestos a que nos pase algún suceso inesperado. Acciones en las que no podemos dejar de sentirnos como el gusanito en el anzuelo, que permanece en su patíbulo sabiendo que si por allí pasara un predador, sería devorado de forma inevitable.
Una de estas circunstancias en las que nos revelamos como una frágil presa bien puede ser algo tan simple como sacar dinero en un cajero automático de una zona comprometida. A una hora en la que los lugares que durante el día desprenden vida, el ocaso convierte este mismo lugar en un territorio, que cuanto menos, podríamos señalar como inhóspito.
De eso trata esta historia; sobre lugares desapacibles, víctimas involuntarias, verdugos que al final no lo son tanto, y sobre todo trata, de una cuestión de honor.
Seguir Leyendo...
Una fría noche de invierno -aparentemente se presupone que frío e invierno ya van unidos de por sí, pero dado que tal y como esta de alocado el clima últimamente, es un hecho que quizás sea tema de discusión. Pero que sea de noche a las ocho de tarde es algo que afortunadamente aún no ha cambiado-. Pues en una fría noche de invierno, deambulaba en busca de un comercio, en el que según me había comentado algún que otro conocido, cierto artículo que necesitaba adquirir, era sustancialmente más barato que en la zona de la ciudad en la que resido. Una vez hallado dicho establecimiento, para mi desgracia, no aceptaban tarjeta de crédito y aunque disponía de algún dinero en efectivo, resultó que no era suficiente para comprar el citado artículo.
El dueño del establecimiento me sugirió que si tenía la posibilidad, me acercara a un cajero automático próximo, si no era inconveniente, y aunque para mí sí lo era, sería difícil desplazarme hasta allí otro día. Eso sin contar la urgencia de hacer uso de aquel producto que había ido a buscar.
Una de estas circunstancias en las que nos revelamos como una frágil presa bien puede ser algo tan simple como sacar dinero en un cajero automático de una zona comprometida. A una hora en la que los lugares que durante el día desprenden vida, el ocaso convierte este mismo lugar en un territorio, que cuanto menos, podríamos señalar como inhóspito.
De eso trata esta historia; sobre lugares desapacibles, víctimas involuntarias, verdugos que al final no lo son tanto, y sobre todo trata, de una cuestión de honor.
Seguir Leyendo...
Una fría noche de invierno -aparentemente se presupone que frío e invierno ya van unidos de por sí, pero dado que tal y como esta de alocado el clima últimamente, es un hecho que quizás sea tema de discusión. Pero que sea de noche a las ocho de tarde es algo que afortunadamente aún no ha cambiado-. Pues en una fría noche de invierno, deambulaba en busca de un comercio, en el que según me había comentado algún que otro conocido, cierto artículo que necesitaba adquirir, era sustancialmente más barato que en la zona de la ciudad en la que resido. Una vez hallado dicho establecimiento, para mi desgracia, no aceptaban tarjeta de crédito y aunque disponía de algún dinero en efectivo, resultó que no era suficiente para comprar el citado artículo.
El dueño del establecimiento me sugirió que si tenía la posibilidad, me acercara a un cajero automático próximo, si no era inconveniente, y aunque para mí sí lo era, sería difícil desplazarme hasta allí otro día. Eso sin contar la urgencia de hacer uso de aquel producto que había ido a buscar.
Ciertamente el cajero automático estaba cerca, pero aquel barrio no tenía fama de seguro, así que el simple hecho de sacar dinero se me mostraba como una opción que no me agradaba en absoluto.
Una vez en el banco, y con la consiguiente inquietud que supone el saber a ciencia cierta que si por un casual un atracador pasara por el lugar, podría robarme todo el dinero con total impunidad. Encerrado en aquella habitación que cobija al cajero y el pasador de seguridad roto, aquella situación se presentaba como un ineludible “momento cebo” que conlleva a tanta incertidumbre.
En virtud de las sagradas leyes de Murphy, el cajero no disponía de billetes de veinte euros y, aunque necesitaba bastante menos que esa cantidad, solo quedaba la viabilidad de auto despojarme de la módica cantidad de cincuenta euros. No es santo de mi devoción llevar encima más dinero del que suelo necesitar, siempre se encuentra algo frivolo en lo que gastarlo, pero en esta ocasión no había remedio.
Si un antiguo alquimista hubiese logrado sortear las barreras del espacio tiempo con algunas de sus formulas, verían sorprendidos como el gran desafío de la alquimia se ha superado en el futuro. La conversión del plomo en oro, solo que el plomo, en nuestro caso, es un trozo de plástico que introducimos en una ranura, pulsamos unas teclas, y, por otra ranura sale el oro, o más bien dinero, que para el caso es equivalente. Algo mágico, quizás una formula mejorada, porque si bien ellos pretendían una transformación pura, en nuestro caso la tarjeta nos es devuelta; por fortuna.
Pues bien, el cajero ya me había congraciado con el lustroso billete y esperaba impaciente esos interminables segundos que tarda en editar el resguardo, cuando de repente, una voz rompía el monótono sonido de la pequeña impresora del cajero:
- Esto es un atraco.
Vivimos innumerables situaciones en las que nos solemos sentimos incómodos, cuando nos ocurre el percance parece que es en esta ocasión cuando la “mala espina” se hacía más patente.
- Lo sabía –pensé-.
Asustado y casi paralizado por el miedo me giré despacio con los brazos ligeramente levantados, tal y como se presupone que se debe actuar en estas circunstancias. Para mi sorpresa, el atracador era un anciano enjuto, que aunque vestido de un modo bastante correcto, las arrugas de su traje y su canosa barba de varios días le brindaban ese desaliño que hacía patente de que se trataba de un indigente.
-¿Disculpe? –dije como si no me hubiese percatado de sus intenciones-.
- Que esto es un atraco –contestó con naturalidad-
- No tengo dinero, solo estaba mirando el saldo –intenté evitar el robo, aunque sabía que no resultaría convincente-.
- Perdone caballero, pero acabo de ver como ha sacado del cajero cincuenta euros.
- Pero, ¿no me va a amenazar con una navaja o una pistola? –le expresé con cierta incredulidad-
- No.
- ¿Ni un palo siquiera?
- Lo lamento, no tengo un palo.
- Entonces, ¿Cómo pretende intimidarme para que le dé el dinero?
Esperaba que el anciano se diera cuenta que sin argumentos convincentes no iba a ceder fácilmente a sus amenazas, pero con una tranquilidad pasmosa dijo:
- Mire, soy un caballero. Como caballero me agrada que los demás se comporten como yo, y aunque carezco de armas intimidatorias, apelo al honor entre caballeros, así que de usted espero se porte como tal y que por su honor se dé usted por atracado y me entregue su dinero.
No escapaba de mi asombro, y tras un lapso de tiempo sin saber que contestarle a aquel señor, le pregunté casi sin pensar:
- ¿Tiene usted hambre?
- Muchísima –dijo sin variar ni un ápice su rictus serio-
- Le invito a cenar, ¿le apetece?
- Si es tan amable.
Nos encaminamos a un bar cercano para que, al menos, el inusual atracador no se fuera a la cama con el estómago vació esa ingrata noche de invierno.
 El caballero pidió una simple tapa y un refresco. Le insistí que podía pedir algo más abundante y apetitoso, pero él contestó, sin peder esa seriedad tan apabullante, que siempre había sido hombre de poco cenar y que a su edad no iba a cambiar sus hábitos.
El caballero pidió una simple tapa y un refresco. Le insistí que podía pedir algo más abundante y apetitoso, pero él contestó, sin peder esa seriedad tan apabullante, que siempre había sido hombre de poco cenar y que a su edad no iba a cambiar sus hábitos.- ¿Qué hace usted en la calle en una noche tan fría? ¿no estaría mejor en su casa con su mujer? –le pregunté en un intento de entablar conversación-.
- ¡Ay! Ya quisiera, ya quisiera. Mi esposa está ingresada en el hospital. Esta enferma ¿sabe?, pero pronto se pondrá bien y podremos volver a nuestra casa en el pueblo…pronto.
Una duda me asaltó. Cómo un hombre de campo, con tantos principios, y que acompañaba a su mujer en una estancia hospitalaria, se dedicaba a atracar a los viandantes. Parecía algo incomprensible.
Cuando hubo terminado su bocadillo y con exquisita educación me dijo:
- Caballero, muchas gracias por la cena. Ahora he de marcharme, pero recuerde que me debe un atraco. No se olvide, por su honor de caballero.
- Por supuesto –le contesté siguiéndole la corriente-.
Apenas había abandonado el local cuando, desde el fondo de aquel bar, otra voz intempestiva exclamó:
- Pobre hombre.
- Pobre hombre ¿por qué? –le pregunté a dos operarios de ambulancia que tomaban un refrigerio en su reglamentario descanso-.
Aquellos señores me contaron la verdadera historia del anciano. Ciertamente la señora del improvisado atracador había enfermado. En el pueblo en el que residían no podían prestarle las atenciones médicas necesarias, por lo que se desplazaron al hospital de la ciudad donde el equipamiento era el adecuado para su dolencia. Tras los numerosos meses de ingreso, circunstancia que suponía un gran esfuerzo económico para la pareja de ancianos, el caballero, sin consultárselo a su esposa, vendió todas sus propiedades para así conseguir el dinero necesario y seguir acompañando a su amada compañera. De saberlo, ella jamás lo habría dejado obligándolo a volver solo al pueblo.
Al cabo de un tiempo, la mujer murió. La enfermedad que la llevó al hospital, acabo con ella sin remedio en aquella fría habitación. Para él fue la mayor desgracia que jamás había imaginado. Nunca perdió la esperanza, pensaba que sanaría y saldría adelante, que tarde o temprano volverían al pueblo, tan lozana y sana como siempre había sido. Pero aquel fue un duro golpe.
Pagó el entierro con el poco dinero que le quedaba de la venta de sus tierras. Tras el sepelio permaneció sentado en un banco frente a aquel maldito hospital durante siete días con sus siete noches; durante esos días no comió, no bebió y no durmió. Simplemente se quedó allí sentado con la mirada perdida sin que nadie pudiera imaginar el dolor que aquel hombre sentía. Había perdido lo que más quería, lo único que amaba, y para mayor desgracia, solo le quedaban los harapos que lo vestían y un triste banco que ni siquiera le pertenecía.
Cuentan que al octavo día se levantó de aquel lugar que le había servido de obligada cripta moral y entró diligente al hospital. Durante la estancia en el centro, los modales y el tratamiento del caballero para con el grupo de profesionales que velaban por la salud de su esposa había sido excepcionalmente considerado, tanto, que los había reverenciado casi como a deidades. El trato tan entrañable que durante tanto tiempo mostró a los que allí desempeñaban su labor, junto a la agradable caballerosidad de la tan orgulloso se sentía y que echaba de menos por parte de los demás en estos tiempos modernos, consiguió el hacerse respetar por el personal de aquella inefable planta sexta. Aquel respeto era un inevitable premio a su saber estar, a su comprensión y a su bondad; conseguir ser tratados tanto él y su esposa como personas y no como anónimos pacientes a los que hay que curar era un premio merecido.
Cuando alcanzó la fatídica planta sexta en la que la mujer de su vida había expirado hacía ya una semana, el personal médico le preguntó si necesitaba algo.
- Claro, necesito ver a mi esposa.
- Pero…su esposa –el enfermero se vio sorprendido y no comprendía lo que pasaba-.
- Si hombre, mi esposa, habitación 625. Tiene que saber quién es, llevamos tiempo aquí.
El anciano había perdido la razón.
El cerebro es un órgano tan complejo como traicionero. Es capaz de embaucarnos y hacer que creamos lo que necesitemos oportuno. Tan terriblemente eficiente que nos evita más sufrimiento haciéndonos olvidar el dolor y en ocasiones borrándolo totalmente de nuestra memoria.
Hacía ya casi dos años que el pobre anciano visitaba a diario el hospital para interesarse por el estado de su esposa. Esperaba fervientemente la tan anhelada alta y la compasión del personal sanitario solo alcanzaba a comunicarle para congratulación del anciano, que aunque no podía ver a su mujer, ella mejoraba considerablemente día a día. Era tanto el afecto para con aquel hombre, que no se atrevían a volver a revelarle una realidad que lo había llevado a la locura.
Me sentí miserable por no haberme dejado atracar, por no haber insistido en que comiera algo más reparador. Miserable por que con su demencia, ese anciano representaba la nobleza más admirable. Era tan extraordinario, que su resistencia dependía de la esperanza por la curación de su esposa que se fundamentaba en el amor más puro.
Me marché de aquel barrio sin el objeto que había ido a buscar, pero al cabo de unos días volví a realizar la compra que había quedado pendiente. Preparé un gran bocadillo y un refresco con la intención de encontrar al anciano y al menos procurarle otra cena.
Después una hora intentando hallar sin fruto a aquel hombre, volví al bar para preguntar si ellos lo habían visto por allí. Y allí me contaron que en aquel banco frente al hospital donde el anciano esperaba paciente a su mujer para poder volver a casa, en ese banco, habían encontrado al anciano muerto el día anterior.
Los celadores del hospital, como todas las mañanas, fueron a llevarle un café y una tostada; él nunca aceptó dormir en la sala de espera. Intentaron reanimarlo pero ya era demasiado tarde.
Justo cuando se cumplían dos años del fallecimiento de su esposa, la noche más gélida desde que se tenían registros había acabado con su vida. Para muchos es solo un indigente muerto, para otros es un símbolo de honestidad y perseverancia. Para mí, además de esto último es el hombre al que le debo un atraco.
Si existe una eternidad no duden en que iré a cumplir mi deuda con él, es una simple cuestión de honor. Pero, probablemente a él ya no le importe, porque la única deuda a abonar que el anciano ansiaba, ya se ha pagado. El inimaginable gozo del encuentro con su amada esposa en la puerta de aquel triste hospital.
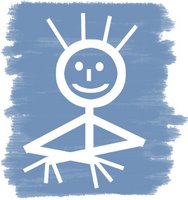








8 comentarios:
ains aqui me tiene como una magdalena...joio q triste y q bonito...besitos, su
Precioso. Enhorabuena por el post.
Muy tierno y muy bonito. Gracias por unos minuticos agradables.
Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de darle un toque de humor con un comentario:
"Señoritas, espero que después de haber leido este post tan bueno, apelen a su honor y al de las personas en general, y se dejen ser conquistadas en las noches de los fines de semana cuando un servidor o otro individuo cualquiera intente cortejarlas" ...no vaya a ser demasiado tarde después, como en la historia, y os de penita.
Cuatropelos, te he leído y no he podido evitar compararte con Julio Cortázar o alguno de los grandes cuenta cuentos cortos. Me encantó la historia y, junto contigo, estoy de acuerdo en que es una cuestión de honor.
Lo único que puedo decir es...gracias, muchas gracias por echarle valor y leeros tremendo ladrillo. Pero la verdad es que era una historia que me rondaba y no era capaz de publicar nada hasta no hacer esto...Pero vamos, no estoy descubriendo el fuego, supongo que esto nos pasa a todos, ¿verdad? X·D
Humanidad por los cuatro costados... Besos ;)
Probablemente uno de los mejores, por no decir el mejor, post que has escrito... Es un cuento magnifico, y te aseguro que nos has hecho sentir a muchos de nosotros lo pobres que somos....
Tu grano de arena tiene mucho que ver con los posts sobre el cosmos de Zendal, o mi hormiguita, creo, ;)
Publicar un comentario